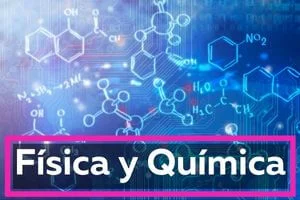Ciencias naturales y tecnología
Uno se defiende mal ante la sorpresa de las pocos avances científicos técnicos en física y química, propiamente dichas, que encontramos hasta finales del siglo XIX. Sin embargo, esta pobreza se ve compensada por el número de descubrimientos, la mayoría de los cuales sólo cuenta con una corta historia, ya que comienzan más o menos en el siglo XVIII.
Era 1772 cuando el sueco Scheele descubrió el oxígeno, por ejemplo, y hasta el siglo XIX no se comenzó a tener una idea acerca de lo que era en realidad el carbono.
Y aún más, el inventario y la comprensión de los descubrimientos se ven mermados a menudo por los extravíos de las teorías. Recién salidos de las brumas místicas de la alquimia, la química y la física se enredan en la filosofía, y batallones de buenos especialistas se esfuerzan en vano para armonizar sus descubrimientos con los postulados enrevesados de la “flogística”.
A la teoría atómica de Dalton le cuesta un trabajo enorme ser aceptada con unanimidad, y aun a principios del siglo XX, un químico de la reputación de Berthelot mantiene que la fórmula del agua es H202.
Pero para inventar hay que disponer de una teoría correcta. Desgraciadamente, al margen de las intuiciones de algunos genios como Lavoisier o Faraday, las teorías escasean, tanto en química como en física.
Se echarán en falta aún durante mucho tiempo en el siglo XX, y veremos a un físico de la importancia del austríaco Ernst Mach afirmar, no sin alterarse, que no puede adherirse a la teoría de los átomos en 1922.
Química y física se reducen, pues, en el terreno de las realizaciones aplicables, a recetas, o incluso a casualidades. La primera disciplina en sufrirlas fue la medicina, que se encuentra con escasez de industria farmacéutica, al menos en el sentido moderno de la palabra, y que permanece sometida, hasta más o menos 1930, a preparados de laboratorio que proceden de recetas de botica mejorados.
La industria, sin ir más lejos, se reduce igualmente a transformaciones de fuerzas, como la metalurgia ya que en ella se ignora prácticamente todo acerca de las estructuras cristalinas, y por entonces no se sabe prácticamente nada sobre materiales sintéticos.
En el terreno de la energía, sólo se conoce de verdad la electricidad, ya que la física no alcanzó un desarrollo suficiente como para generar la electrónica hasta la segunda mitad del siglo XX.
Se puede considerar que la física y la química son las ciencias que se han desarrollado más tarde, gracias a la teoría y a los medios de investigación de lo microscópico.
La era de la ciencia colectiva
Conviene señalar un gran cambio operado en el ámbito de la ciencia: la autoría de los descubrimientos e inventos tiende progresivamente a hacerse colectiva. En el pasado, el nombre de un inventor iba siempre ligado al de su invento. Por ejemplo el de Denis Papin a la máquina de vapor, el de Stephenson a la locomotora o el de Marconi a la telegrafía sin hilos.
Los medios materiales necesarios para la realización de aquellos inventos estaban, efectivamente, al alcance de cualquiera que dispusiera de recursos económicos medios. De hecho, los experimentos de Goddard, que abrieron el camino para la astronomía moderna, todavía podría pagárselos de su bolsillo cualquier estudiante. Así fue hasta las primeras décadas del siglo XX.
Pero, a medida que la ciencia y la tecnología progresa, la invención exige el despliegue de medios cada vez más considerables y costosos. Leeuwenhoek consiguió inventar el microscopio óptico sin arruinarse.
Pero los científicos Knoll y Ruska, que inventaron el microscopio electrónico en 1932, no hubieran podido hacerlo sin disponer de un costosísimo equipo de alto nivel que nunca habrían podido costearse con sus propios medios.
La tradición quiere todavía que, en ciertos casos, el nombre de un individuo que ha inventado algo con el material proporcionado por una gran firma comercial vaya asociado al invento en cuestión, el cual pasa automáticamente a ser propiedad de la firma.
Pero por un buen número de razones, esencialmente jurídicas y financieras, estos casos son cada vez menos frecuentes. El invento tiende a ser presentado bajo el nombre de la firma que ha auspiciado su creación.
Esto se explica en ocasiones porque detrás de un invento no hay un inventor único, sino varios inventores que han trabajado en equipo. Otras veces sucede que, aun cuando el invento sea obra de un único individuo, su creación ha sido el producto de una serie de investigaciones determinantes financiadas por una firma, la cual se considera su propietaria legítima.
Cada vez resulta más difícil repetir las hazañas de un Wheatstone, que inventó la estereoscopia, o de un Sainte-Claire Deville, inventor de un procedimiento para la extracción del aluminio.
Por tanto, como estamos comprobando en pleno siglo XXI, la mayoría de los inventos serán propiedad de grandes firmas, que dispondrán de medios de investigación considerables. Dicho de otro modo, la invención pasará casi íntegramente bajo el control de sectores económicos cerrados, ya sean multinacionales u organismos estatales.
La miniaturización y la automatización en la ciencia
La automatización y la miniaturización se basan en los avances científicos. Si comparamos un avión de las líneas comerciales aéreas de 1939 con un Boeing 747 o un Airbus de las mismas líneas en la actualidad, aparentemente apenas encontraremos diferencias esenciales, exceptuando la sustitución de los motores de hélices.
Sin embargo, los dos últimos aparatos difieren considerablemente del primero: en éstos se han multiplicado los automatismos, entre ellos un sistema de nivelación, también automático, que confiere al aparato una estabilidad muy superior.
No puede decirse que los automatismos se hayan inventado en el siglo XX; de hecho, existen desde la aparición del regulador de flotador de la escuela de Alejandría. Pero la imposición de los sistemas automáticos y su expansión no se producirán realmente hasta el siglo XX.
Lo mismo podemos decir de la miniaturización, cuya invención, por otra parte, no puede ser atribuida a ningún inventor en concreto. Todo lo más, hilando muy fino, podríamos mencionar a los norteamericanos Bardeen, Brattain y Shockley, inventores del transistor, como tres de sus padres putativos, pero de hecho la aportación de estos tres físicos se limitó a la invención del transistor, pieza que sustituyó al antiguo triodo.
En cualquier caso, lo cierto es que la miniaturización afectará a una parte muy considerable de la producción industrial del siglo XX, sobre todo en el campo de la electrónica.
Tampoco es posible encontrar un inventor con nombre y apellidos para la herramienta automática digitalizada (el último grito de lo que se conoce como “producción informatizada”) que funciona siguiendo las instrucciones de una cinta perforada.
O tal vez sí: tendríamos que retroceder hasta el siglo XVIII para encontrar a Jacques de Vaucanson, aquel mecánico visionario al que debemos el primer telar automático, que funcionaba mediante tarjetas perforadas. De este modo, un producto que tan novedoso nos parece suele ser a menudo el resultado de la transformación de un invento antiguo.
El último rasgo que caracterizaría la ciencia del siglo XX es que se ha vuelto prácticamente incontrolable. Sigue su evolución autónomamente, pudiendo compararse en este sentido al funcionamiento del ADN, que parece “indiferente” al destino de las células cuya producción regula (hasta el punto de que grandes biológos han llegado a calificarle de “egoísta”).
La ciencia: una evolución incontrolable e imprevisible
Este último rasgo, innegablemente turbador, está relacionado con el carácter imprevisible de la ciencia. Si bien es absolutamente cierto que las investigaciones de miles de científicos de todo el mundo apuntan a encontrar soluciones concretas a problemas concretos, como el cáncer, no deja de ser también cierto que, con demasiada frecuencia, se diría que los inventos son fruto de un azar que parece hacerlos bailar al son que va tocando.
Así por ejemplo, mientras se efectuaba un repertorio de los genes humanos y de las relaciones de algunas de sus anomalías con ciertas enfermedades, se descubre la existencia de genes que predisponen al cáncer de útero, de mama, de colon, etc.
Esto lleva a pensar que el remedio a la enfermedad no debe estar donde se le buscaba, sino que habría que enfocarlo más bien hada la corrección del gen defectuoso. También por azar Bemard Raveau descubrió un material que actúa como superconductor a temperaturas muy superiores a las admitidas hasta entonces.
Dado que sólo es posible inventar a partir de los conocimientos adquiridos de resultas de algún descubrimiento, sucede que los inventos son tributarios de estos descubrimientos y, en gran medida, del azar. Y no sólo son fruto del azar, sino que además se encadenan entre sí y se implantan en nuestras vidas independientemente de las necesidades reales de la comunidad.
El ejemplo más conocido es el del automóvil, cuya utilidad disminuye geométricamente a medida que aumenta su éxito, pero que sigue apareciendo ante la opinión pública mundial como una necesidad de la vida cotidiana.
Otro ejemplo que ha llamado menos la atención es el del avión, para las líneas de corto y medio recorrido. En los Estados Unidos, por ejemplo, estas líneas han creado tales atascos en los aeropuertos que, si se tienen en cuenta los retrasos y el tiempo invertido en transporte desde los aeropuertos al centro de las ciudades, el tiempo teórico de trayecto entre la ciudad de salida y la de destino prácticamente se triplica.
Sin embargo un tren, que transportaría en cada trayecto al menos cinco veces más viajeros, resultaría más barato, llegaría puntualmente y conduciría directamente a sus pasajeros desde el centro de la ciudad de salida al de la ciudad de destino con menos riesgos. Pero el avión representa la imagen del transporte rápido y todavía cuenta en este sentido con el favor del público.
La era de la ciencia continua
Si nos detenemos un instante para comparar este panorama con el de los siglos anteriores podremos constatar no sólo diferencias vertiginosas, sino también una clara cesura que justifica una vez más la necesidad metodológica de establecer una frontera entre el siglo XXI y los milenios precedentes.
En el pasado, ningún avance científico había generado paro ni había supuesto una amenaza para el medio. Se ha comparado a menudo (aunque tal vez con cierta precipitación) la situación que la automatización ha producido en el siglo XX y XXI con la que, en el siglo XVII, generó la introducción de los nuevos telares.
En realidad ambos casos son diferentes pues los telares amenazaban una mano de obra cualificada, la de los tejedores tradicionales, en beneficio de trabajadores no cualificados. Ahora bien, la situación que se produce en el siglo XX es exactamente la inversa: la tecnología y la ciencia favorece la mano de obra más cualificada en detrimento de la de menor cualificación.
En consecuencia, lo que podría denominarse “formación para el mercado laboral”, la que viene avalada por títulos y diplomas, está constreñida en el siglo XXI a someterse a reciclajes cada vez más frecuentes.
A finales de los años ochenta del siglo pasado, y prácticamente en todos los países industrializados, podía ya afirmarse que un título tecnológico lleva grabada una fecha de caducidad invisible, de tres años como mínimo a siete años como máximo a contar desde el momento de su expedición.
En electrónica, por ejemplo, la introducción de las fibras ópticas en la fabricación de ordenadores y la inminente aparición de chips superconductores obligan a un gran número de especialistas en electrónica a adquirir unos conocimientos radicalmente nuevos en un tiempo récord.
En algunos de los sectores científicos más avanzados se considera incluso que la invención sólo puede ser el fruto de investigación científica constante. Ya no se habla de “científicos”, sino de “investigadores”, y la investigación se extiende desde el principio hasta el final de una carrera.
No era así en épocas precedentes y no tan lejanas, sin ir más lejos en el siglo XIX. Edison, una vez que hubo puesto a punto su bombilla eléctrica cabo de varios miles de experimentos, es cierto), aún pueden darse el lujo de “dormirse sobre sus laureles” durante varios años.
Podía esperar perfeccionamientos en aspectos concretos de su invento, como las bombas de vacío, los filamentos, el vidrio…, es decir, evoluciones, pero no revoluciones permanentes.
En 1987, por el contrario, cuando durante una conferencia de prensa celebrada en Kyoto sobre los nuevos superconductores el doctor Ihara anunció que había observado fenómenos de superconductividad a 65°C, temperatura totalmente inimaginable, se produjo una conmoción internacional.
Las perspectivas que abría su descubrimiento científico eran revolucionarias: unos materiales capaces de acumular la electricidad, no ya a temperaturas extremadamente bajas que entrañaban costes muy elevados sino a temperaturas normales, permitían imaginar nuevas generaciones de pilas, nuevos medios de conducción de la electricidad, vehículos eléctricos con autonomía de 5.000 kilómetros, trenes de levitación magnética deslizándose a 400 Km/h, ordenadores capaces de efectuar operaciones en tiempo real…
A principios del siglo XX y en otro ámbito, el de la biología, era posible realizar una vacuna inoculando el germen a combatir, muerto o debilitado previamente en ciertas condiciones de asepsia. En 1987 podían contabilizarse no menos de treinta enfoques diferentes para realizar una vacuna contra el virus del SIDA.
Cada uno de estos métodos, por sí solo, podía arrastrar a la virología y aun sector nada desdeñable de la biología molecular por unas vías absolutamente novedosas. La tecnosfera, de hecho, extiende sus dominios cada vez más lejos.
La técnica, un producto que debe ser adaptado a la geografía. La diferencia entre los inventos del siglo XX y XXI, los de los milenios precedentes no se limita evidentemente a los puntos hasta ahora esbozados. Sería conveniente señalar además un cambio profundo que, esta vez, afecta a las mentalidades.
Desde la revolución industrial y hasta 1960 aproximadamente, científicos, técnicos (es decir, inventores) y público mantenían la creencia, heredada del saint-simonismo industrial, de que la ciencia y la técnica estaban siempre al servicio del hombre y de la sociedad.
Los inventos, todos los inventos, podían ser beneficiosos para la humanidad, incluso los métodos de fisión nuclear, susceptibles de proporcionar energía a bajo coste.
Más tarde, a partir de la década de los sesenta, se fue haciendo poco a poco evidente que los conjuntos tecnológicos exportados con grandes gastos a los países en vías de desarrollo, más corrientemente designados entonces con el título de “tercer mundo”, no producían los benéficos efectos esperados.
Aeropuertos, embalses, tendidos eléctricos, redes telemáticas, etc., se superponían sobre estructuras sociales y culturales antiguas, a veces alterándolas, pero sólo rara vez beneficiaban a las poblaciones afectadas en su conjunto.
O, por decirlo de otra manera, los inventos beneficiaban a los Estados, pero no al conjunto de las naciones. El ejemplo más elocuente es el de Brasil, país equipado con tecnología punta y exportador de armamento, aviones, automóviles, ordenadores… pero cuya riqueza permanece concentrada en manos de un pequeño sector de la población, no mayor del 20%.
Fue entonces cuando, primero en el ámbito agrícola y más tarde en toda la esfera tecnológica, diversos expertos emitieron la opinión de que no era útil, y que incluso podía resultar nefasto, imponer al tercer mundo unas estructuras tecnológicas que eran propias de países industrializados.
En agricultura, por ejemplo, las técnicas de irrigación basadas en el cigoñal tradicional podían estar mejor adaptadas a estos países en vías de desarrollo (porque apenas exigían inversiones ni mano de obra costosa) que los métodos basados en la utilización de bombas mecánicas.
La utilidad de estas últimas, indiscutible para los países industrializados, podría no serlo tanto para los países tropicales, donde serían más aconsejables las bombas de calor.
El ejemplo de la presa de Asuán, en Egipto, dio también mucho que pensar a los tecnólogos. Fue construida en 1963 para aumentar la producción eléctrica del país y la superficie de suelo cultivable, evitando además la pérdida de agua que acompañaba las crecidas del Nilo. El proyecto, de hecho, logró ambos objetivos.
Pero sucedió que el volumen de agua acumulada inducía filtraciones de agua dulce que disolvían las capas de sal subyacentes del suelo, provocando afloramientos de agua salada perjudiciales, en definitiva, para los cultivos. Es decir, se perdía en rendimiento agrícola una parte apreciable de lo que se ganaba en superficie cultivable. Por primera vez pudo constatarse que la utilidad de un invento no es necesariamente universal.
En una segunda etapa, algunos analistas extendieron su reflexión a los propios países industrializados, creadores y exportadores de ciencia y tecnologías, es decir, de inventos. La lista de estos países la encabezan los Estados Unidos.
Pues bien varios observadores americanos comprobaron que aproximadamente el 40% de la población estadounidense no se beneficiaba en absoluto del modelo científico y tecnológico norteamericano.
Una de las principales razones aducidas es que la investigación con fines industriales, es decir, la dedicada a investigación y desarrollo y que puede designarse simplemente como la investigación de inventos (en inglés research & development) absorbe una parte muy considerable del presupuesto del Estado (la mitad en los Estados Unidos y en Gran Bretaña, algo menos en Francia). Y cuanto más progresa la ciencia y la tecnología, más aumenta el presupuesto para R&D.
Esto equivale a decir que, por primera vez en la historia, la tecnología, madre de los inventos, ya no se considera un ámbito indisociablemente ligado al bienestar de las sociedades, y que cuando produce medios de destrucción masivos puede incluso ser peligroso para éstas.
Ahora bien, es evidente que en la mayoría de los países que cuentan con grandes presupuestos para la investigación, ésta aparece dominada por intereses militares.
He aquí una orientación nueva que ha llamado la atención de numerosos especialistas, historiadores de las ciencias, filósofos y sociólogos, y que podría presagiar una concepción totalmente nueva del modelo tecnológico o de lo que, en términos ya consagrados, se denomina “paradigma tecnológico”.
Los peligros de la ciencia
Los avances científicos y técnicos de la humanidad nunca supusieron una amenaza para su entorno ni para sí misma: los hornos de los alfareros jamás oscurecieron el cielo ni las preparaciones de los boticarios pusieron en peligro el equilibrio o la economía de los pueblos.
Pero las primeras señales de alarma llegan con el siglo XIX. Londres se convierte ya en una de las ciudades más contaminadas del mundo.
El famoso fog de las orillas del Támesis, ingrediente tan apreciado por los amantes de la literatura policíaca y los relatos de horror, no era en realidad sino la combinación de la niebla del río con los humos industriales en una atmósfera estancada, es decir, lo que actualmente se denomina smog; prueba de ello es que el fog desapareció cuando a mediados del siglo XX se pusieron en marcha una serie de medidas para reducir la contaminación.
Aproximadamente por las mismas fechas, el río Sena parisino sino era una auténtica alcantarilla a cielo abierto cuya fetidez sofocaba a los habitantes de la ciudad más envidiada del planeta. Tal situación era el resultado del vertido directo de los excrementos y de las aguas residuales en el río, pero también de la expansión demográfica.
Ésta, a su vez, obedecía a un aumento de la esperanza de vida de la población, logro que corresponde parcialmente a la medicina. Los olores del Sena no empezaron a disiparse hasta la década de 1920.
A medida que avanzamos en el siglo XX, el conflicto entre tecnosfera y biosfera se acentúa. En los años cincuenta, el mundo anglosajón, y muy pronto otros países, quedaron sobrecogidos tras la lectura de Primavera silenciosa, de Rachel Sansón, un libro que describe los devastadores efectos del DDT en la naturaleza, un plaguicida que había sido considerado indispensable para la lucha contra los insectos “dañinos”.
Apenas quince años separan estas primeras señales de alarma de las que empezarán a sonar a raíz de la implantación de las centrales nucleares. En 1973, al producirse un grave accidente en la central de Windscale, en Gran Bretaña, el pánico se extiende por todo el país y la inquietud llega incluso al continente: ¿qué pasaría si el accidente se repitiese? Y, en efecto, se repitió.
Desde entonces se sabe que no hay mes que no suceda alguna avería aunque generalmente menor, cierto en alguna central nuclear. Los gobiernos y los científicos a su servicio empiezan a mentir.
Estrategia singular: Windscale pierde su nombre y es rebautizada con el de Sellafield; el nombre maldito desparece incluso de los diccionarios… Y los accidentes aumentan en gravedad: después del de Three Mile Island, en los Estados Unidos, se produce en 1986 el de Chernóbil, en la antigua URSS.
Las dudosas secuelas del progreso y la ciencia
Pero eso no es todo. A partir de los años setenta, el tratamiento industrial indiscriminado de los alimentos empezó a suscitar inquietudes en la población y las asociaciones de consumidores iniciaron presiones para que los gobiernos prohibiesen ciertos aditivos superfluos.
Se descubrió asimismo que los fluorocarbonos, indispensables para la fabricación de cierto tipo de aerosoles, pueden tener efectos dramáticos para el futuro de toda la humanidad al desintegrar la capa de ozono atmosférico que filtra los rayos ultravioletas, con el consiguiente aumento de cánceres cutáneos.
Sobre los humos industriales pesan fundadas sospechas de ser el factor desencadenante de las lluvias áridas, que provocan desforestaciones masivas de ámbito supranarional. Por otra parte, los efectos nocivos del plomo contenido en los gases de combustión de los automóviles ha incitado a muchos gobiernos de los países industrializados a poner fin al uso de la gasolina con plomo.
Por primera vez desde sus orígenes, la humanidad es consciente de que la tecnosfera que ha creado pone en peligro la biosfera en la que vive. Las contaminaciones catastróficas de los ríos, el accidente de Bhopal, en la India, los daños causados por los insecticidas sobre la fauna y la flora del planeta, han contribuido a reforzar un movimiento ecológico cuya longevidad parece segura.
No todos los efectos de la tecnosfera son negativos, lejos de ello. Desde finales del siglo XIX, la extensión de las campañas de vacunación y un creciente conocimiento de la importancia de la higiene han aumentado la esperanza de vida de la población.
Asimismo, las medidas obligatorias de asepsia y de antisepsia en las maternidades han reducido considerablemente la mortalidad infantil. Si en el siglo XVIII un niño sólo contaba con una probabilidad sobre cinco de llegar a cumplir un año y una vez alcanzada esta edad su esperanza media de vida era de unos cuarenta y cinco años, a comienzos del siglo XX tenía ya una probabilidad sobre tres de cumplir un año y su esperanza media de vida había aumentado unos diez años.
Tres cuartos de siglo más tarde, la esperanza media de vida había aumentado aún en unos veinte años en los países desarrollados. En definitiva, desde comienzos del siglo XX la esperanza media de vida del ser humano ha aumentado cerca de treinta años, aunque sólo para los países industrializados.
Esos veinte años ganados entre 1940 y 1980 aproximadamente (las cifras varían según los países), son el resultado de los avances realizados en el campo de los antibióticos y en el diagnóstico precoz de las enfermedades, de los progresos de la cirugía, la farmacología, la alimentad’ la medicina preventiva, y de la extensión de la educación.
Las consecuencias que de todo ello se derivan son inmensas Paradójicamente, desde el último cuarto de siglo se observa un formidable distanciamiento en el crecimiento demográfico de los países desarrollados y el de los denominados “en vías de desarrollo”.
Así por ejemplo, en 1940 Francia contaba con 43 millones de habitantes, mientras que Egipto sólo registraba 16. En 1985 Francia censaba 53 millones de habitantes y Egipto 45.
Se diría que el desarrollo científico y técnico, y en consecuencia la mayor esperanza de vida, incitasen a las poblaciones de los países desarrollados a practicar un control tácito de su expansión demográfica, mientras que los países que no se benefician de tales ventajas intentaran compensar sus deficiencias infraestructurales con un mayor crecimiento demográfico. De hecho, la esperanza media de vida en Egipto en 1980 no llegaba a los cincuenta años.
¡Veinticinco años de diferencia respecto a Europa! El desarrollo de la tecnosfera ha modificado por tanto los equilibrios humanos de la biosfera y, en consecuencia, la situación económica y política de los estados.
Estas repercusiones se hirieron particularmente evidentes en los años setenta, cuando los países del sudeste asiático empezaron a fabricar material electrónico a precios tan bajos que no admitían competencia con la producción de los países desarrollados.
Desde 1985 los Estados Unidos han ido cediendo la práctica totalidad de la industria electrónica a Asia y ya no fabrican un solo televisor, un mísero aparato de radio; la situación es prácticamente la misma en óptica.
Consecuencia inmediata: los centros de investigación se han desplazado hada los nuevos centros económicos y Japón ocupa un puesto de primera fila en numerosos ámbitos científicos y técnicos, entre ellos el desarrollo de los llamados “ordenadores de quinta generación”.
Desde este mismo enfoque pueden abordarse las consecuencias económicas del desarrollo de la tecnosfera. Además del hecho de que los países tradicionalmente creadores de tecnología han quedado en minoría, es preciso señalar una segunda consecuencia: el considerable aumento del nivel de vida.
La automatización ha permitido reducir (a veces en proporciones que van de 1 a 10) el precio de coste de los bienes de consumo, y por tanto su precio de venta. Paralelamente (y ésta sería la tercera consecuencia del fenómeno) la automatización ha generado paro, frenando de este modo, por sí misma, su propia expansión: el paro, al reducir el consumo, ha contribuido también en cierta medida a ralentizar la innovación tecnológica.